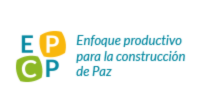Intercambio de experiencias y de prácticas en procesos de producción y comercialización con énfasis en los derechos económicos de las mujeres, la economía social y solidaria, y comunitaria.
Este espacio formativo correspondiente al ámbito de la educación no formal es posible mediante el diálogo constante entre las apuestas político-territoriales y las estrategias de educación propia de las comunidades relacionadas con el saber construido por ellas y afirmado desde la academia; intercambio de experiencias. De esta manera, los procesos formativos se convierten en una oportunidad para deconstruir los métodos de enseñanza y aprendizajes de la educación formal desde el “saber haciendo” y la educación contextual.
Módulo I
Presentación del programa del Diplomado/proceso formativo, dando cuenta de su metodología, módulos, temas, sesiones, seguimiento y evaluación.
El desarrollo productivo y la creación de condiciones para una planificación territorial equitativa y solidaria.
El desarrollo productivo y la creación de condiciones para una planificación territorial equitativa y solidaria.
Estrategias alternativas y económicas para la transformación social desde experiencias prácticas comunitarias
La sostenibilidad de la vida en el centro de la economía: aportaciones y vínculos entre la economía solidaria y la economía feminista.
Módulo II
Identificación técnica de un proyecto productivo.
Gestión, incidencia y formulación de proyectos económico – productivos y sociales.
Gestión, incidencia y formulación de proyectos económico – productivos y sociales.
Módulo III
La Experiencia de Salinas de Guaranda (Ecuador)
Experiencias de mujeres que emprenden en ESS. Retos y oportunidades.
El proyecto Suyusama, Finca Loyola (Chachagüi,
Nariño)
Experiencias de comercialización en el marco de la ESS: PRODEPAZ y Merkanasa.
Asociación Territorios de Aprendizaje Belén de Umbría, Risaralda y su aporte al desarrollo territorial.
Módulo IV
Cierre del Diplomado/proceso formativo: repaso rápido y conclusiones principale de los temas trabajados, oportunidades de cara al intercambio de experiencias, y palabras de clausura.
Precisamente, desde el diplomado se formula un proceso de aprendizaje basado en tres principios: reconocer, ser y hacer.
Reconocer
Ser y hacer recuerda el modelo de multiactividad de comunidades rurales del norte del Cauca, como lo son las comunidades negras, indígenas, campesinas, de mujeres y cooperativas de excombatientes. Así mismo, estos tres principios propenden una relación dialéctica entre conocimiento, experiencia y acción.
Ser
Como segundo principio, apunta hacia la construcción de conocimientos desde la acción colectiva. La experiencia de cada participante contribuye en la modelación del conocimiento práctico y teórico, a la vez que la participación política se puede fortalecer en el intercambio de experiencias colectivas. Por esa razón, dicho principio orienta la reflexión en torno al diseño y formulación de proyectos.
El Hacer
Indica la apropiación social del conocimiento y de los procedimientos en relación con perspectivas económicas solidarias (ESS, comunitaria y feminista). Las y los participantes adelantan ejercicios económicos en el territorio en los que se pueden replicar los contenidos del diplomado a través de estrategias concretas, que pueden ir desde una acción de tutela, un proyecto productivo con enfoque étnico, cultural y de género, o un protocolo de evaluación ambiental. I
Enfoques que determinan la ejecución del programa
Un enfoque étnico es una plataforma política desde donde se transforma la participación ciudadana a partir de los procesos socio-culturales y sociohistóricos de comunidades indígenas, negras, campesinas, de mujeres y cooperativas de excombatientes. Eduardo Restrepo sugiere que la diferencia étnica es un proceso históricamente localizado, producto de un arduo proceso de mediaciones y confrontaciones en el espacio social (2004a, pp. 30-3). Precisamente, una vez la Constitución Política de 1991 reconoce los derechos y la participación ciudadana de todas las comunidades étnica del país, se reconoce a los pueblos étnicos desde su historicidad, es decir, desde “devenir siendo” (Zemmelman, 1990). A través de este enfoque se puede direccionar un diálogo social que cuestione acercamientos esencialistas y racistas a la cuestión étnica, así mismo, se robustecen debates constructivos sobre la configuración de los territorios y las territorialidades, sobre la configuración de la democracia, sobre las diferentes perspectivas acerca del desarrollo.
Los derechos humanos son garantía fundamental para que todos los seres humanos puedan nacer libres e iguales en dignidad, estos comprenden el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley, garantizando en su conjunto unos derechos universales, culturales, políticos, civiles y sociales. De igual forma, es necesario tener en cuenta que los derechos humanos de las minorías étnicas se identifican explícitamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pactos Internacionales, la Convención de la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, entre otros. Todos estos tratados los conciben derechos universales, inalienables, indivisibles e interdependientes, ya que la privación o avance de uno afecta los otros. El conocimiento de estos derechos y de la jurisprudencia relacionada con ellos, constituye una herramienta jurídica fundamental para la defensa de estos y el fortalecimiento de los procesos organizativos desde el plano jurídico. En el contexto del presente diplomado, este enfoque se evidenciará en el reconocimiento de las formas propias de autoprotección, los derechos étnicos y de gobierno propio, los mecanismos de exigibilidad de derechos y, sobre todo, el territorio como sujeto de derechos.
Propende por acciones orientadas a fortalecer las capacidades de un territorio, así como la continua territorialización de los grupos sociales que lo configuran para ampliar y debatir las perspectivas sobre el desarrollo (Rimisp, 2016). Los elementos esenciales del enfoque territorial incluyen: (a) la construcción, fortalecimiento y empoderamiento de un actor territorial que expresa la diversidad del territorio y de sus agentes públicos y no gubernamentales, como sujeto con responsabilidades, competencias y atribuciones para planificar, decidir y conducir el proceso de desarrollo territorial; (b) la elaboración de una visión de largo plazo del territorio y de un programa de acción que la exprese y busque concretarla; (c) la coordinación y articulación de acciones e inversiones multi-sectoriales, y; (d) el fortalecimiento de las relaciones rurales-urbanas en el territorio sobre una base de equidad. En el marco del proceso de paz y del postconflicto, se deben agregar otras dos características esenciales: (e) priorizar la reconstrucción del tejido social, la profundización democrática, y la recuperación de condiciones cívicas de convivencia y cooperación, y; (f) orientar el proceso de transformación estructural a la reducción de brechas sociales y económicas (bienestar y oportunidades) al interior del territorio, y entre el territorio y el resto del país (Rimisp, 2016).
Durante los últimos años el IEI ha avanzado en la implementación del enfoque de género en los procesos formativos realizados con diversos actores y en contextos interculturales teniendo en cuenta investigaciones participativas sobre el papel de la mujer en espacios comunitarios. De esta manera, los procesos han incorporado metodologías fundamentadas en el diagnóstico de la situación de la mujer que pone en evidencia las brechas de desigualdad de género y en la creación de estrategias para eliminarlas. En este sentido, el enfoque de género centra la atención en proporcionar las condiciones necesarias para garantizar derechos de acceso a espacios, bienes y servicios de la sociedad con justicia e igualdad.